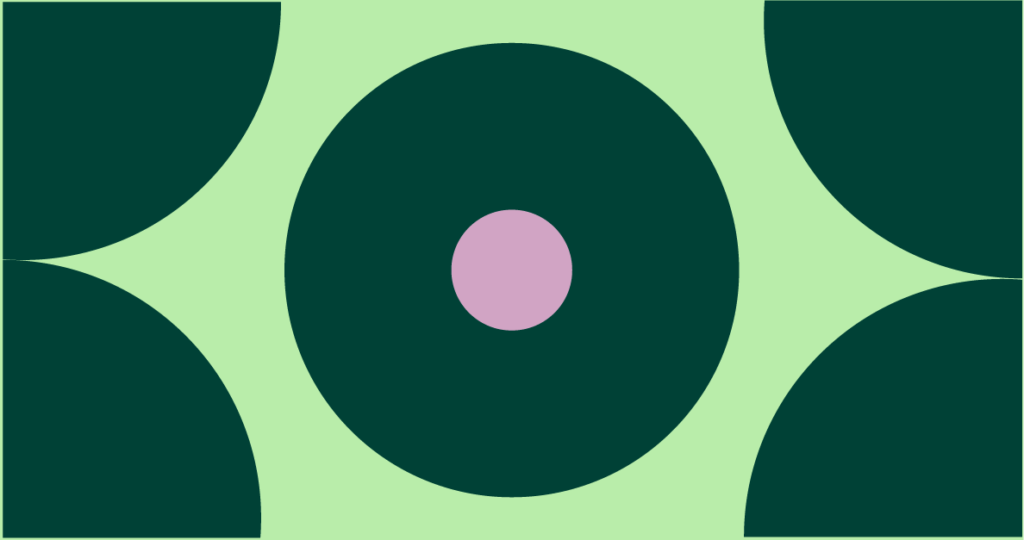Cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos en 2017, lo hizo como un outsider dispuesto a dinamitar el establishment. Ocho años después, en su segundo mandato, ha vuelto con el mismo discurso disruptivo, pero con una hoja de ruta mucho más precisa: no solo quiere gobernar, quiere reconfigurar por completo el poder presidencial.
La comparación entre sus dos presidencias —la primera entre 2017 y 2021, la segunda iniciada en 2025— es clave para entender el momento que atraviesa la democracia estadounidense. Porque si el primer Trump gobernó a base de impulsos, el segundo lo hace con estrategia. Y si en el pasado desafiaba a las instituciones, hoy directamente busca subordinarlas.
Un primer mandato marcado por el caos y la polarización
La era Trump comenzó con un terremoto. Su estilo de liderazgo rompía con todos los moldes: mensajes incendiarios en redes sociales, constantes choques con los medios, decisiones ejecutivas unilaterales y una política exterior errática bajo el lema “America First”.
Durante su primer mandato, Trump cultivó un liderazgo transaccional, basado en la lealtad personal más que en la experiencia técnica. Prueba de ello fue la altísima rotación de cargos en su administración: en apenas un año, ya había sustituido a casi la mitad de su equipo de confianza. El resultado fue una gestión caótica, en la que muchas decisiones clave se tomaban al margen de los canales institucionales.
Aun así, Trump logró victorias importantes para su base electoral: una profunda reforma fiscal, una política migratoria restrictiva, la salida de acuerdos internacionales y, sobre todo, la configuración de un Tribunal Supremo de mayoría conservadora que ha seguido marcando agenda incluso tras su salida de la Casa Blanca.
Pero su mandato también dejó un país más dividido que nunca. La polarización política alcanzó niveles sin precedentes, y la desconfianza en los medios y las instituciones se disparó. Y todo terminó con una imagen que aún pesa en la memoria colectiva: el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que marcó su salida del poder en medio de acusaciones infundadas de fraude electoral.
Un segundo mandato con guion propio
El Trump que ha vuelto en 2025 ya no improvisa. Su regreso no se limita a una revancha política: es la ejecución de un plan mucho más ambicioso, ideado por think tanks conservadores como la Heritage Foundation bajo el nombre de “Project 2025”. El objetivo es claro: concentrar el poder ejecutivo al máximo y rediseñar el aparato federal para que responda directamente al presidente.
La primera señal de esta estrategia ha sido la reactivación del controvertido Schedule F, una medida que permite reclasificar miles de empleos públicos como cargos de confianza. Esto le ha dado vía libre para despedir a funcionarios considerados «desleales» y sustituirlos por perfiles ideológicamente afines, debilitando así la independencia de agencias clave como el FBI, el Departamento de Justicia o la SEC.
Esta ofensiva va acompañada de una narrativa que presenta al presidente como víctima de una “burocracia profunda” y de una justicia politizada. Trump ya ha sugerido que podría ignorar decisiones judiciales que limiten sus políticas, y el reciente fallo del Tribunal Supremo que restringe el poder de los jueces federales para bloquear decisiones ejecutivas le ha allanado aún más el camino.
De agitador a ejecutor
Si algo distingue esta segunda presidencia de la primera es que ahora Trump no busca solo agitar el sistema, sino redibujarlo a su imagen. Su liderazgo ha evolucionado desde el populismo emocional hacia una forma de autoritarismo competitivo: mantiene las formas democráticas, pero erosiona sistemáticamente los contrapesos que limitan su poder.
¿Y ahora qué?
Estados Unidos se enfrenta a un dilema que va más allá de una presidencia controvertida. La cuestión central no es ya qué hace Trump, sino qué límites reales tiene el poder presidencial en el sistema político estadounidense. Y si esos límites desaparecen, ¿qué impide que futuros mandatarios —de cualquier signo ideológico— sigan el mismo camino?
No debemos olvidar que EE.UU. es la primera potencia mundial, lo que implica que es al mismo tiempo la primera potencia económica (marca, de hecho, el ciclo económico global), la primera potencia militar (es el único país con capacidad de proyectar sus fuerzas armadas en un conflicto de alta intensidad en cualquier parte del mundo) y la primera potencia cultural (entendido esto como la capacidad de difundir sus formas de vida y gobierno a escala mundial).
La transformación del liderazgo de Donald Trump, de empresario provocador a presidente con aspiraciones de control absoluto, no es solo un fenómeno político: es un espejo para todas las democracias que creen que sus instituciones son inquebrantables. Porque el mayor riesgo no está en las rupturas visibles, sino en los cambios silenciosos que, poco a poco, reescriben las reglas del juego.